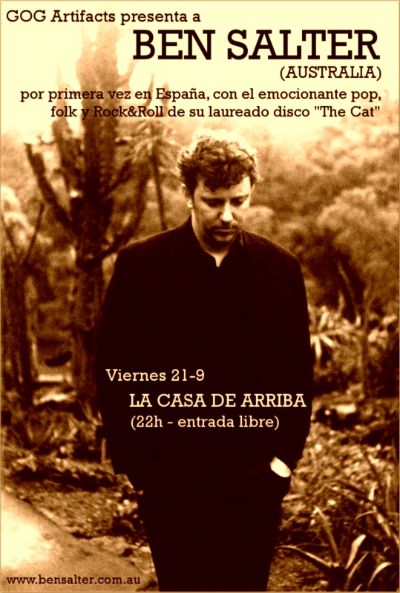Quizá los paisajistas sean al cabo la vanguardia de la evolución espiritual. Una vanguardia sólo tardíamente y a medias comprendida por la modernidad, empeñada desde Chejov -via Carver y demás gelidez posterior- en desposeer al acontecimiento de significado poniendo en su lugar el fantasma –difícilmente rastreable- de una sensación o de un sentimiento que ya no está. Es por eso que siempre he sido algo reacio a eliminar de mi escritura ese punto de quieta descripción que tanto repele a muchos, especialmente al gremio de editores, pero que no dista tanto (está sólo pocas millas por delante, como el maestro del discípulo) de la aséptica consignación de eventos no explicables en que consiste casi toda la literatura actual de moda entre la carroña intelectual. Quizá los paisajistas se habían adelantado, sí, bastantes siglos, eludiendo la discusión sobre si hay un dios y la posterior discusión sobre si hay un sentido al limitarse - volando por debajo de ellas, o por encima- a mostrar los designios estéticos de esa presencia o esa ausencia.
Regreso de los excesos de un mes de giras, conciertos punk, sueños violentos en casas ajenas y desgaste para encontrarme con ese vacío de la casa a solas y la vida a solas que el paisaje llena y define con más precisión que las diatribas y los argumentos. Una contemplación activa que nos mantenga a un milímetro aún de la pura piedra sufriente, pienso: el humo de tejados, el pájaro detenido, apenas una mancha, los cazadores que ya para siempre estarán volviendo a casa, las estrellas después, tapadas probablemente hoy por el resplandor naranja de los pueblos contra la masa de nube baja; los perros, claro, cuyo ladrido es consustancial a la tierra; la noche, como un ojo mineral engastado en la vaga montura del mundo, dejada sobre un agitado colchón de sueños que por un momento casi hubiesen dejado de bullir. Noche y día. Mira, no pienses. Los colores, los fluctuantes límites de lo intacto que no se ve, en forma gaseosa. Tú y lo otro.
Paisajes. Para no morir pero no engañarse tampoco. Paisajes. Que no dan nada ni quitan nada y cuya inmóvil mecánica terminas por aplicar a la gente, que a base de decepciones te ha ido quitando las ganas de ser un ser social; las de buscar y las de encontrar, las de la guerra, la conquista y el final encuentro con el vacío que ya conoces de tantas veces, al cabo. Las mujeres y los hombres son paisaje. Deja que hablen si quieren. Deja que vengan a ti, con calma chicha y tormentas. Los hechos son paisaje. Un lapso hermoso o inocuo en algo que no existe. La vida no existe. Sólo está.
Regreso de los barrancos de la acción y noto el cansancio penetrante, calado en los huesos huecos por los que la juventud se ha largado, alegre, para poseer a otros cuerpos. Regreso sintiendo la presencia de lo inevitable sobre el músculo aún vigoroso del final de la treintena; preparado para los testamentos y las renuncias, en el borde exacto en el que uno debe decidir que dirección llevará la última bala perdida. El resto será, lo sé, perseverar en nuestras heridas y nuestros goces oscuros y limitarnos a intentar que los bocetos sean más ajustados cada vez y el vino nos siga sabiendo bien, después del tiempo.
Menos de lo que esperábamos, de nosotros y de ellos, en este páramo, a mitad de camino. Menos de lo que esperamos aún. Y suficiente, sin embargo. Basta la mirada estática que dice lo que el mundo es en realidad para ti, para siempre: la mesa desordenada donde se acumulan papeles, lápices y libros, la música que ya no sonará hoy porque de ella te has hartado también. Paisaje. La ventana que deja ver afuera el luminoso caldo dorado que baja sobre el bosquecillo sagrado que se salvó de la tala, quieto bajo el susurro de un viento que es sólo mental. Paisaje. Los ruidos que se han escondido en los bordes negros de la tela. Una figurita de un búho en una esquina y dos naranjas que olvidaste antes de ayer, sobre una silla vieja. Paisaje. Y tú, quizá. Paisaje.
A (amargo, inevitable, escéptico) salvo de los héroes y los dioses, y todas las demás cosas que en otros tiempos nos dio por inventar.
//LUIS BOULLOSA
sábado, septiembre 29, 2012
lunes, septiembre 24, 2012
martes, septiembre 11, 2012
EL GATO Y LA LIEBRE (MV & EE en La Casa Encendida)
A todos nos gusta que nos tomen el pelo de vez en cuando, y
hacer como que no nos enteramos. Hay maneras dulces de dejar que suceda, y
hasta el desinterés puede ser a veces excitante, como bien han sabido algunas
bandas escogidas a lo largo de la historia. Pero todo tiene un límite.
También es cierto que lo desmañado puede ser encantador y lo
balbuceante tierno. Que un primer polvo puede ser recordado con cristalino cariño
(una vez superado con unos cuantos cientos mejores) y los padres se embelesan hasta
con los traspiés de sus pequeños vástagos. Pero todo tiene un límite.
El otro día, invitado por dos colegas de profesión, subí de
nuevo hasta al tejado de La Casa Encendida, de donde había tenido que ausentarme
unos años atrás por impostergables compromisos con la vida misma. Seguían allí
todos los modernos que jamás cambiarán nada, aparte del guardarropa propio –el
patrio sigue siendo chándal y medallas-, circunspectos, encantados de (re)conocerse
en tal improvisado fuego de campamento, y hechos carne para atender al pase del dúo americano MV & EE. La cosa
–que, dicen por ahí, aúna ragas indios, psicodelia y música de los Apalaches-
resultó ser un severo, cabizbajo ejercicio de folk desestructurado, letras a
medio desarrollar o aprender (especialmente cantoso el traspiés en una versión,
apenas pasable, de “One More Cup Of Coffe” de Dylan) y vastas improvisaciones
cuyo principal activo era la ineptitud. Porque, no lo duden ni un segundo, en
el mundo de la “nueva vanguardia neopsicodelica” la ineptitud es un valor, la
empanada mental un signo de profundidad y usar el mantel de tu abuela como
falda, un inequívoco síntoma de revolucionaria dejadez. Todo un “fuck you” en
la jeta del sistema, parece, sí. En fin, que la parejita de enanos de jardín se esforzó y dio un
clinic sobre como cómo cruzar guitarras a la deriva sin sentido aparente, irse
de ritmo cada tres compases y crear una pasta grumosa de cableado eléctrico e
inane buenismo freak que nadie se atrevió a criticar, aparte de los justos, en
su inocencia. Estábamos, al cabo, en uno de esos reinos, presentes en cualquier
época, por los cuales el rey puede pasearse en pelota picada sin temor a que
nadie lo diga en alto.
Pero lo más sangrante no fue que la patulea de “hipsters” de
décima generación allí reunida mostrase omnivoras tragaderas, o que careciese
de criterio, o que lo tuviese inhibido al servicio de su diaria imagen de
suplemento semanal. Lo de verdad dramático es que quien sabe sea confundido también
hasta el punto de percibir lo de la parejita como “vanguardia”, cuando apenas
puede ser clasificado como balbuceante ejercicio retro. Por atenerme al palo, vanguardia
eran –y sólo quizá- los Grateful Dead de hace casi cincuenta años, y hace ese
medio siglo estos dos hubieran sonado ya como meros copistas poco afortunados,
cachorros despistados en la colisión entre tradición, nuevas maneras y
filosofía libertaria que aquellos propugnaban. La ventaja para los snobs de
entonces con respecto a nosotros es que con cierta seguridad el público hubiese
estado “en ácido” (que dice mi camarada El Implacable) en lugar de colocado con
su propio ego de saldo. Y ya de no follar, al menos hubiésemos podido
drogarnos.
Claro que es posible que estas reflexiones provengan
exclusivamente de mi envidia y mi frustración, porque claro, yo también quiero
hacer un tour europeo, yo también quiero tocar en la cripta de la iglesia de
Notre Dame de París (donde comparecerán este jueves 13) y yo también quiero
descojonarme en la cara del personal y que me aplaudan. Lamentablemente, suelo
ir en tiempo cuando toco (no siempre, ojo), afino al cantar (a veces) y me he
rasurado la barba recientemente. No cuadraría ni a taladro en el panteón del delux-proletariat de este lado del charco, siempre
dispuesto a confundir dos toneladas de alfalfa con la piedra filosofal, siempre
renuente a usar ese definitivo y saludable método crítico que es el botellazo
en la cabeza. Pena.
Mi amigo Fake lo llama “el síndrome de Daniel Johnston”,
pero esto lo explicaremos en otra ocasión. Yo digo, con él, que hay quien
desafina de manera gloriosa y quien trastabilla a varios palmos por encima del
suelo, pero que son contados, se los distingue a la perfección y a menudo lo
hacen (y lo sufren) porque no lo pueden evitar. En todo caso, quizá habría que
recomendar a los entendidos, y al público también, que aprendiesen algunos
rudimentos musicales, y acaso algo de inglés, para poder distinguir el
timo de la estampita de la banda del millón de dólares. O convencerles de que
llevar la contraria ha vuelto a ser “cool”. O, en el tercero de los casos
posibles, animarles a que desesperen de su ansiosa y extenuante búsqueda de vanguardias, ya
sean estas modestas. El mundo no cambia a empujones de guitarra deshilachada y
medias sonrisas. Cambia a base de muertos de hambre y guillotinas. Y a peor.
Pero eso ya lo sabían ustedes, ¿no es así? //LUIS BOULLOSA
domingo, septiembre 02, 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)